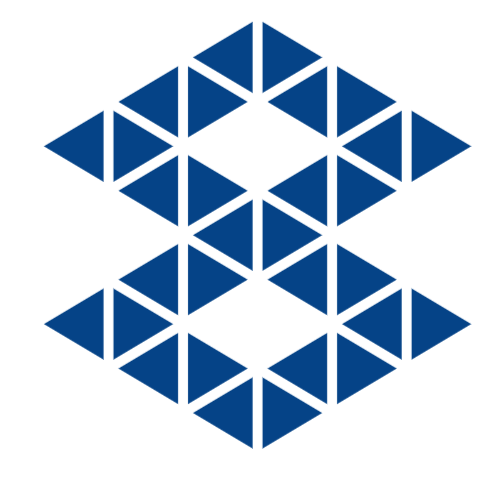Reflexiones sobre la Esclavitud del Deseo y el Camino Buddhista
Últimamente he estado observando algo inquietante o al menos interesante en mi vida: todo lo que hago parece reducirse a buscar satisfacción o huir del dolor. Lo más interesante es que muchas veces ni siquiera soy consciente de ello, solo actuo inconcientemente. Pienso compulsivamente (es decir, automáticamente, como un robot programado para pensar y pensar) en formas de evitar el sufrimiento o conseguir satisfacción. Es fácil observar esa realidad: solo tengo que hacer la pregunta ¿qué estoy haciendo y por qué hago lo que hago? y es evidente: pienso y pienso en cómo «mejorar».
Lo que más me ha impactado es darme cuenta de que no decido realmente cómo voy a actuar. En general hay muchísima compulsión. En la mayoría de mis actos, si no en todos, no tengo libre albedrío. Soy un esclavo de este mecanismo (de perseguir lo placentero y huir del dolor), pero la observación de ello trae cierto darse cuenta de que no existe alguien que decida, es el mecanismo (el condicionamiento) el que decide, no ningún yo, por ello tiene tinte de esclavitud.
Al explorar las enseñanzas buddhistas, he encontrado algunas perspectivas que han iluminado estas apreciaciones.
El Reconocimiento de Tanha: La Sed Insaciable
El Buddha identificó el mecanismo que estoy experimentando como tanha, la sed o anhelo compulsivo que impulsa toda la existencia no iluminada. En la Segunda Noble Verdad, enseñó que este anhelo se manifiesta de tres formas: el deseo de placeres sensuales (kama-tanha), el deseo de existencia (bhava-tanha) y el deseo de no-existencia (vibhava-tanha).
Los placeres sensuales son evidentes al observar el cuerpo y la mente, no solamente las sensaciones agradables también las ideas agradables que serían como sensaciones mentales; al tener contacto con ellas todo estaría ok si se las mira como son: ¡sensaciones!, pero lo que mayoritariamente ocurre es «esto me gusta, quiero más», el deseo de la existencia es también fácilmente observable: «quiero ser» (quiero ser bello, inteligente), y el de la no-existencia es igualmente fácilmente observable «no quiero ser», «no quiero experimentar». La cuestión no es que estos deseos existan, esto es fácil darse cuenta, lo interesante es que estos deseos tienen de base la creencia profunda: «las cosas no están bien como son», «me hace falta», y eso es precisamente sufrimiento/insatisfacción.
Y luego, impresionanemente, uno se da cuenta de lo fuerte que esto motiva nuestras acciones; tan fuerte es, increíblemente tanto, que quien ve esto puede exactamente predecir el curso de acción de los seres (evitar lo desagradable, seguir lo agradable), es un imán, una fuerza poderosa que actua mientras no vemos el mecanismo real.
La Ilusión del Agente: ¿Quién Decide?
La falta de libre albedrío toca una de las enseñanzas más profundas del buddhismo: anatta, la ausencia de un yo permanente. El Buddha enseñó que no hay un controlador central, ninguna entidad permanente tomando decisiones. Lo que llamamos «elección» a menudo emerge de una red compleja de condicionamientos, formaciones mentales (sanskaras) y patrones habituales acumulados.
En el Samyutta Nikaya, el Buddha describió cómo las acciones surgen a través de la originación dependiente (pratityasamutpada) —cada momento surgiendo de condiciones previas sin un agente central.
Para mi, la observación de «no decido cómo voy a actuar», es de lo más interesante: la mayoría de lo que hago es condicionado. Yo no soy yo, lo que mi cuerpo y mente hacen son puros resultados del pasado, e incluso no puedo encontrar ese «yo» para que tome mando, no lo encuentro.
Personalmente mi experiencia en el estudio del buddhismo en mi propio cuerpo y mente, ha sido justamente: «pensaba que yo decidí mi vida, pero me doy cuenta de que la vida decidió mi vida, que no fui yo», y al observar en el presente es una continua sorpresa «¿de dónde sale esto?» y que no hay razón fundamental real para decir «esto soy yo, esto es mío», todo me es heredado, lo más cómico es que hasta mi nombre no me lo puse yo, pero ya seriamente: mis preferencias, mi identidad son emergentes, temporales y condicionadas.
Esto tiene varios corolarios (consecuencias lógicas), entre ellos que en mi destino yo: «pudiera ser cualquier otro», pudiera ser esas personas que juzgo de malas (o de buenas), que la bondad y maldad que experimento en mi o en los demás es condicionada. Me recuerda a la historia del «bote sin conductor» de Chuang Tzu, donde un hombre está muy pacífico en un lago y otro bote lo choca destruyendo su paz, el hombre se vuelve muy enojado y listo para pelear o amonestar al culpable, pero se encuentra con que el bote que lo chocó no tenía dueño ni conductor, era el viento y las olas, y sabiamente se dio cuenta de que la ira no la causo las circunstancias externas sino que estaba dormida dentro de él para ser despertada.
Vipassana: Ver Claramente
Una práctica que el Buddha enseñó para desarrollar esta comprensión directa es vipassana, que significa «visión clara» o «insight». En el Satipatthana Sutta (Los Fundamentos de la Atención Plena), el Buddha delineó cuatro dominios para desarrollar insight, siendo el primero la atención al cuerpo.
La práctica de escanear el cuerpo sistemáticamente —observando las sensaciones que surgen y desaparecen— revela tres características fundamentales de la existencia:
- Anicca (impermanencia): Al escanear el cuerpo, experimentas directamente cómo las sensaciones constantemente surgen y se disuelven. Ese hormigueo en tu brazo aparece, se intensifica, luego se desvanece. Esto te enseña visceralmente que nada permanece estático.
- Dukkha (sufrimiento/insatisfacción): Observas cómo la mente reacciona ante sensaciones placenteras y desagradables —deseando que las placenteras continúen, rechazando las desagradables.
- Anatta (no-yo): A través de la observación sostenida, te das cuenta de que las sensaciones surgen y pasan sin un controlador central. No hay un «yo» sólido experimentando estos fenómenos, solo el flujo de la experiencia misma.
El cuerpo sirve como laboratorio ideal para el insight porque siempre está presente y constantemente cambiando. Cuando escaneas sistemáticamente —digamos, de cabeza a pies— ocurren varios procesos transformadores: rompes reacciones automáticas, desarrollas ecuanimidad, ves la interconexión entre mente y cuerpo, y eventualmente la disolución de los límites que creías sólidos.
¿Una Tristeza Inteligente?
El darme cuenta de esa esclavitud generó cierta tristeza. Es una desilusión: «pensé que yo decidía, pensé que yo era el rey del mundo o al menos el rey de mi mismo y resulta que estoy en una celda donde incluso mi propio orgullo me tiene preso».
Pero a la luz del buddhismo, esto puede que sea la verdadera luz al final del tunel. Jiddu Krishnamurti alguna vez decía que lo que mayoritariamente hacemos es «adornar nuestras celdas», quizá la visión (casi innegable de estos mecanismos cuando se hace una observación minuciosa) hace que podamos dar el siguiente paso a la verdadera liberación.
El camino hacia adelante tampoco implica suprimir estos impulsos o sentirse excesivamente culpable por ellos. El Camino Medio del Buddhismo no implica ni indulgencia ni supresión severa, sino comprensión. Comienzas a ver que el placer que buscas nunca proporciona satisfacción duradera: cada consecución solo prepara el siguiente ciclo de anhelo.
Karma: La Paradoja de la Responsabilidad sin Yo
Con todo esto, me surge una preocupación profunda: si no tengo libre albedrío, si soy tan condicionado, entonces veo que soy capaz de cualquier cosa. Veo que si este mecanismo sigue actuando en mi, soy manipulable. Ciertamente podría ser convencido de cometer cualquier mal, ¿cómo evito plantar semillas de sufrimiento futuro?. Ya decía Stephen Hawking «el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión de conocimiento» o Richard Feynmann «el primer principio es que no debes engañarte a ti mismo, y tú eres la persona más fácil de engañarse».
De esto hay amplia evidencia a muchos niveles, los algoritmos de las redes sociales por ejemplo pueden influir efectivamente en las «decisiones» más personales de las personas, somo hackeables, y todos pensamos ilusamente que no los somos. ¿Cómo protegernos realmente? La necesidad de una sabiduría profunda es clara: no controlamos el surgimiento de deseos o impulsos, pero podemos cultivar el espacio, la compresión, para no ser presos de ellos.
Consejos Prácticos para un Esclavo que Despierta
Las acciones arraigadas en la codicia (lobha), el odio (dosa) y la ilusión (moha) crean sufrimiento, mientras que aquellas arraigadas en la generosidad (dana), el amor bondadoso (metta) y la sabiduría (panna) crean resultados beneficiosos. La clave: no puedes controlar lo que surge, pero sí puedes influir en lo que alimentas.
El Buddha ofrecería esta guía práctica:
- Cultivar Sati (Atención Plena): Desarrollar consciencia momento a momento. Cuando surgen impulsos dañinos, la práctica es pausar y observar en lugar de actuar inmediatamente. Esto crea espacio entre impulso y acción.
- Asociación Correcta: Ser extremadamente cuidadoso con lo que expones a tu mente —los medios que consumes, las personas con las que te asocias, las conversaciones en las que participas. Una mente condicionada absorbe todo lo que se le alimenta.
- Practicar los Preceptos: Los Cinco Preceptos no son reglas morales impuestas desde fuera, sino pautas protectoras. Evitar matar, robar, la conducta sexual incorrecta, mentir y la intoxicación crea límites que previenen que se planten las semillas kármicas más dañinas.
- Cultivar Estados Mentales Opuestos: Cuando notes que surge la codicia, practica deliberadamente la generosidad. Cuando aparezca la ira, cultiva el amor bondadoso. (Nota: este método hay que manejarlo con cuidado, ya que puede que generemos aversión a los estados mentales mal-sanos «odio al odio»).
El darse cuenta de la vulnerabilidad de nuestro estado imperfecto
Al darme cuenta de lo vulnerable que soy de ser «hackeable», «manipulable», y también darme cuenta de que en efecto, tengo deseos e impulsos mal-sanos, dañinos, egoístas, etc. y que no actúo moralmente muchas veces, me surge la verguenza, un temor moral, y esta verguenza es desagradable; es desagradable exactamente por el apego al yo: «yo no soy así, yo soy moralmente superior y perfecto» es la creencia debajo; entonces ¿qué hago? ¿me deshago de esa culpa-verguenza?, bueno pues primero necesitaría ser efectivamente perfecto para poder deshacerme de ello, y segundo: el querer deshacerme de esas sensaciones de culpa desagradables son otra forma de aversión a lo desagradable.
De todas maneras, esta verguenza e ideales morales, no son enteramente negativos, de hecho el buddhismo ha mencionado que son factores mentales protectores, en idioma pali: «hiri», o otra palabra relacionada: «ottapa» se refieren precisamente al temor moral, o la conciencia moral, y este temor y cuidado de no causar daño indica cierto nivel de sabiduría y compasión operando. Necesitamos humildad para ser efectivamente y verdaderamente morales. Las mayores atrocidades de la humanidad se han producido con ideas de personas que pensaban «que habían encontrado» el mayor bien para los demás, consolidado en la impresionante frase «el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones».
El camino hacia adelante no se trata de lograr un control perfecto —eso es imposible en nuestro estado condicionado. Se trata de purificar gradualmente nuestra corriente mental a través de la atención plena, la conducta ética y la sabiduría. Cada momento de consciencia, cada acción amable, cada negativa a causar daño planta semillas de despertar futuro.
La paradoja es impresionante: ver mi falta de libre albedrío abre paradójicamente la posibilidad de una libertad genuina —no la libertad de obtener lo que quiero, sino la libertad de ya no ser impulsado por el deseo mismo.